 LA RESURRECCIÓN DE HÄNDEL
LA RESURRECCIÓN DE HÄNDEL
Aquella tarde del 13 de abril de 1737 estaba el criado de Jorge Federíco Händel entregado a la más singular de las ocupaciones ante la abierta ventana del piso bajo de la casa de Brook Street en Londres. Acababa de descubrir con disgusto que se le había terminado el tabaco, y aunque le hubiera bastado cruzar dos calles para hacerse con nueva picadura en la tabaquería de su amiga Dolly, no se atrevía a salir de casa por miedo a la irascibilidad de su dueño y señor. Jorge Federico Händel había vuelto del ensayo presa de tremenda furia, con el rostro congestionado, abultadísimas las arterias temporales junto a las sienes. Cuando entró, cerró la puerta violentamente, y ahora iba y venía por sus habitaciones del primer piso de un modo tan descompuesto que hacía temblar el techo del entresuelo. Ciertamente, en tales momentos no era prudente descuidar el servicio. Por eso, en lugar de lanzar bocanadas de humo, de haber tenido tabaco, el criado se entretuvo en hacer pompas de jabón. Después de preparar debidamente un recipiente para el caso, se complacía en echar a la calle los irisados globitos. Los transeúntes se paraban y los pinchaban con el bastón traviesamente, reían y saludaban al autor del entretenimiento, pero no se extrañaban, puesto que todo podía esperarse de aquella casa de Brook Street: allí atronaba el clavicordio en plena noche, y sollozar a las cantantes cuando el violento alemán las hacia objeto de tremendas amenazas, por haber dado una nota demasiado alta o excesivamente baja. En fin, hacía tiempo que los vecinos de Grosvenor Square consideraban aquella casa de Brook Street, 25, como un verdadero manicomio. El sirviente continuaba tranquilamente lanzando sus pompas. Cada vez iban siendo mayores, más transparentes, subían más y más alto, incluso una llegó a sobrepasar el primer piso de enfrente. De pronto se sobresaltó, pues toda la casa se había conmovido por efecto de un golpe sordo. Vibraron los cristales, moviéndonse las cortinas. Todo indicaba que algo muy pesado se había derrumbado en el piso superior. El criado subió inmediatamente y se dirigió a toda prisa al estudio del maestro. El sillón estaba vacío y la habitación también. Se disponía ya a entrar en el dormitorio cuando descubrió a Händel que yacía inmóvil en el suelo con los ojos abiertos, como muerto. Paralizado por el susto, el criado percibió un ahogado estertor entre unos gemidos cada vez más débiles. “Está agonizando”, pensó el pobre hombre, presa de inmensa pena, y, arrodillándose, intentó auxiliar a su amo. Poco después apareció Cristóbal Schmidt, el amanuense del maestro, que se hallaba en el piso bajo copiando unas arias y a quien sobresaltó también la brusca daida del maestro. Entre los dos consiguieron levantar aquel voluminoso cuerpo, cuyos brazos pendían inertes, como los de un difunto.
-Desnúdale- ordenó Schmidt al criado- Yo iré a buscar al médico. No dejes de ir rociándolo con agua hasta que logres reanimarle. Salió Cristóbal Schmidt sin ponerse siquiera la chaqueta y echó a correr, sin perder un instante, por Brook Street en dirección a Bond Street, haciendo señas a todos los coches que pasaban, sin que nadie se fijase en aquel hombre en mangas de camisa. Por fin se detuvo uno de ellos. El cochero de lord Chandos había reconocido a Schmidt, quien prescindiendo de toda etiqueta, abrió precipitadamente la portezuela, gritando:
-¡Händel se está muriendo- Schmidt sabía que el aristócrata que iba en el interior del carruaje era uno de los mejores protectores del querido maestro y un gran amante de la música. – Luego añadió : Voy por el médico. Lord Chandos le invitó en seguida a subir, el cochero fustigó los caballos y se dirigieron a buscar al doctor Jenkins, que en su despacho de Fleet Street estaba ocupado en analizar un frasco de orina. Inmediatamente, el doctor se trasladó en compañía de Schmidt a Brook Street en su ligero cochecillo.
-Las ocupaciones y los disgustos tienen la culpa de lo que pasa – se lamentaba el sirviente durante el trayecto -. Esos malditos cantantes, esos criticastros, toda esa gentuza asquerosa le están matando a disgustos. Este año escribió cuatro óperas para salvar el teatro, pero ellos se escudan en las mujeres y en la Corte. Ese maldito italiano, ese mico aullador, los trae locos. ¡Oh, cuánto daño han hecho a nuestro Händel! Todos sus ahorros, diez mil libras, los ha invertido en esa empresa, y ahora le acosan despiadadamente con pagarés, sin dejarle un momento de respiro. Nadie compuso jamás obras tan sublimes, nunca hombre alguno demostró tanta abnegación, pero tantas cosas juntas llegan a matar incluso a un gigante. ¡Qué grande, que genial es nuestro maestro! El doctor Jenkins, frio y reservado, escuchaba toda aquella perorata. Cuando llegaron a la casa, antes de entrar en ella dio una chupada a su pipa y sacudió el resto de tabaco que quedaba en ella.
– ¿Qué edad tiene? – Preguntó de pronto.
– Cincuenta y dos – contestó Schmidt.
– Mala edad. Ha trabajado como un toro, por otra parte, también es fuerte como un toro. En fin, veremos lo que tiene y lo que puede hacerse. El criado sostuvo una palangana. Cristóbal Schmidt levantó un brazo al maestro y el médico pinchó la vena. Brotó al instante un chorro de sangre roja, caliente. Y al propio tiempo salió un suspiro de los labios del enfermo. Händel respiró profundamente y abrió los ojos, unos ojos que indicaban cansancio, extrañeza, inconsciencia, sin expresión alguna, y que carecían de su brillo habitual.
El médico le vendó el brazo. No quedaba gran cosa más que hacer. Se disponía ya a levantarse cuando se dio cuenta de que los labios del enfermo se movían. Se aproximó al paciente y percibió en un susurro, como un suspiró , lo que Händel decía:
- Todo…, todo se acabó para mi…No tengo
Fuerzas…no quiero vivir sin fuerzas.
El doctor Jenkins se inclinó profundamente sobre él y advirtió que uno de los ojos, el derecho, le miraba fijamente, mientras el otro se movía de un modo normal. Intentó levantarle el brazo derecho, pero cayó inerte. Luego le levantó el izquierdo, que permaneció levantado. Al doctor Jenkins le bastaron aquellos indicios: sabía ya lo que quena saber.
Cuando hubo salido de la habitación, Schmidt le siguió hasta la escalera, asustado, demudado.
-¿Qué tiene?- preguntó con ansiedad.
-Se trata de una apoplejía. El lado derecho está paralizado.
-¿Se curará?- preguntó Schmidt, desolado.
El doctor tomó ceremoniosamente una dosis de rape. No le gustaba aquella clase de preguntas.
-Quizás. Todo es posible – fue su lacónica respuesta.
-¿Y quedará paralítico?
-Probablemente, si no ocurre un milagro.
Pero Schmidt, dominado por un amor profundo a su maestro, no dejaba de preguntar;
-¿Y podrá…, podrá al menos volver a trabajar? ¡Él no puede vivir sin hacer algo, sin componer las maravillas que le dicta su inspiración!
El doctor se hallaba ya en la escalera.
-Eso, jamás – dijo quedamente – .Quizás podamos conservar al hombre. Al músico lo hemos perdido. El ataque ha afectado el cerebro.
-Schmidt le miró fijamente, trasluciendo su rostro tal desesperación, que conmovió al médico.
-Lo dicho – repitió -; si no ocurre un milagro…Yo aún no he visto ninguno.
Durante cuatro meses, Jorge Federíco Händel vivió sin fuerzas, como si la vida le hubiese abandonado. El lado derecho permanecía muerto. No podía andar, ni escribir, ni pulsar con su mano derecha una sola tecla. Tampoco podía hablar. Los labios se movían con dificultad y las palabras salían de su boca embrolladas y confusas. Cuando alguno de sus amigos hacía música para él, su mirada adquiría un poco de vida y el pesado y torpe cuerpo se agitaba como el de un enfermo durante el sueño. Quería seguir el ritmo de la música, pero los sentidos, los músculos, habían dejado de obedecerle. El antiguo gigante se encontraba ahora como aprisionado en invisible tumba. Cuando terminaba la música, cerraba sus párpados y volvía a parecer un cadáver. Hasta que por fin el médico, no sabiendo que hacer ante un caso incurable, se le ocurrió aconsejar que lo llevaran al balneario de Aquisgrán, por si las aguas termales podían proporcionarle alguna mejoría. Pero dentro de aquel rígido cuerpo sin movimiento, de modo parecido al de aquellas aguas misteriosamente calentadas bajo la tierra, latía una fuerza incomprensible: la fuerza de voluntad de Händel, la fuerza primaria de su ser no había quedado afectada por el ataque aniquilador y no estaba dispuesta a dejar que lo inmortal quedara sometido al cuerpo mortal. Aquel grande hombre no se daba por vencido, quería vivir todavía, aún quería crear, y esta voluntad indomable obró el milagro en contra de las leyes de la Naturaleza. En Aquisgrán, los médicos le advirtieron con gran insistencia que si permanecía más de tres horas en el agua caliente, su corazón no lo resistiría, e incluso podía acarrearle la muerte. Pero su voluntad lanzó un reto a la muerte por causa de la vida y de su tenaz deseo: recobrar la salud. Con gran temor de los médicos, Händel permanecía nueve horas diarias en el baño, y con la voluntad fue recuperando las demás fuerzas. Al cabo de una semana ya podía volver a caminar, aunque dificultosamente, al cabo de dos, ya movía el brazo. Al cabo de poco tiempo más, ¡oh enorme triunfo de la voluntad!, se desprendía de la paralizante garra de la muerte y abrazaba otra vez la vida, con más ardor que nunca, con ese indecible alborozo que solo conoce el convaleciente. El último día de su estancia en Aquisgrán, ya completamente dueño de su cuerpo, que había de dejar aquellos lugares, Händel se detuvo ante una iglesia. Nunca había sido muy religioso, pero ahora que podía llegar libremente por sus propios pasos hasta el lugar donde hallaba emplazado el órgano merced a la gracia que le había sido concedida, se sintió impulsado por una fuerza irresistible. Con la mano izquierda pulsó, tentándolas, las teclas. El sonido se esparció claro y puro por el espacio. Con timidez ensayó con la mano derecha, que tanto tiempo había permanecido inmóvil. Y, ¡oh portento!, también a su conjuro, las argentinas notas llenaron el ámbito del templo. Poco a poco empezó a tocar, a improvisar, y el fuego de la inspiración fue invadiendo gradualmente su ser. De un modo maravilloso iban coordinándose los invisibles acordes, elevándose en excelsa reiteración las prodigiosas edificaciones de su genio, con una claridad inmaterial de luminosas sonoridades. Los fieles y las monjas que se hallaban en la iglesia escuchaban con fervor. Jamás habían oído tocar de aquel modo. Y Händel con la frente humildemente inclinada, continuaba tocando. Había hallado de nuevo su propio lenguaje con el que se dirigía a Dios, a la Eternidad y a los hombres. De nuevo podía componer música, crear. Por fin se sentía verdaderamente curado.
-He vuelto del infierno – decía con orgullo Jorge Federico Händel, hinchado el amplio pecho y extendiendo sus enormes brazos al médico londinense que no cesaba de admirar aquel prodigio de la Medicina. Y con todas sus fuerzas, con su arrollador ímpetu para el trabajo, se lanzó el convaleciente con redoblada energía, a su labor creadora. El antiguo deseo de lucha había vuelto a aquel hombre de cincuenta y tres años. Escribe una ópera, pues su mano recobró sus facultades y le obedece fielmente, y luego otra, y una tercera, los grandes oratorios – Saúl, Israel en Egipto y el Allegro e Pensieroso.- Del manantial de su inspiración vuelve a brotar agua abundante. Pero las circunstancias le son adversas. La muerte de la Reina interrumpe las representaciones; empieza luego la guerra contra España. Las gentes se congregan en las plazas públicas para cantar y vociferar, pero los teatros están vacíos y las deudas del pobre Händel van en aumento. Viene después el duro invierno. El frío es tan intenso que incluso llega a helarse el Támesis, por cuya superficie se deslizan tintineantes trineos y patinadores. Durante aquellos días se cierran las salas de espectáculos, pues ninguna organización musical se atreve a afrontar el frio, enferman los cantores, suspendiéndose ora una, ora otra función. Cada día que pasa es más apurada la situación de Händel. Le acosan los acreedores, se burlan de él los críticos calla con indiferencia el público. Y el gran luchador va perdiendo el valor para afrontar tantas vicisitudes. Una representación de beneficencia le alivia momentáneamente, permitiéndole pagar las deudas más apremiantes, pero ¡qué vergüenza recuperar la vida merced a aquella especie de mendicidad! Cada vez se encierra el maestro más en sí mismo, cada vez está más amargado. ¿No era mejor tener paralizada la mitad de su cuerpo que el alma entera, como le sucede ahora? Llega el año 1740, y Händel se siente de nuevo derrotado, hundido, polvo y ceniza de su antigua gloria. Recopila algunos trozos de obras anteriores y todavía puede producir algo, pero el ímpetu está vencido y con él la energía del sanado cuerpo; por primera vez, el maravilloso impulso creador se ve agotado, desvirtuada su facultad, que por espacio de treinta y cinco años se ha derramado por su mundo. Una vez más ha terminado todo. Y en su absoluto desconcierto sabe, o cree saber, que el fin es definitivo. ¿Para qué le había permitido Dios resucitar de su enfermedad, sí los hombres volvían a enterrarle? Mejor hubiera sido morir, en lugar de ir deslizándose, como una sombra de sí mismo, en el vacío, en la frialdad de este mundo. Y, llevado de su depresión, repite muchas veces en un murmullo de palabras de Jesucristo en la cruz: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” Perdido, desconcertado, cansado de sí mismo, desconfiando de sus fuerzas, desconfiando quizás de Dios, Händel vaga por las calles de Londres hasta bien entrada la noche, pues de día esperan ante la puerta de la casa sus acreedores esperando su regreso. En la calle le duelen las miradas indiferentes. Algunas veces medita sobre la conveniencia de marcharse a Irlanda, donde todavía creen en su arte –¡ah, que poco sospechan lo débil que está su pobre cuerpo!–, o quizás a Alemania, o a Italia, acaso llegue a derretirse de nuevo el hielo interior, tal vez allí, acariciado por el cálido viento del Sur, rebrote la melodía de entre el yermo de espíritu. No, él, Jorge Federico Händel, no puede soportal aquel desamparo, no puede estar sin crear. En ocasiones se detiene ante una iglesia. Pero sabe que las palabras no le proporcionarían consuelo. A veces se sienta en una taberna, pero al que conoció la elevada y pura embriaguez de la creación artística le repugna la torpe embriaguez del alcohol. Y otras muchas veces, asomado al pretil de alguno de los puentes del Támesis, contempla atentamente en la noche las negras y calladas aguas, preguntándose si no sería mejor terminar con todo aquel lastre con un resuelto salto. Todo, con tal de no seguir envuelto en aquel vacío. Todo, con tal de acabar con la soledad de aquella gris existencia desamparada de Dios y de los hombres. Otras de las noches de aquella época, Händel deambulaba por Londres como siempre. El día había sido sumamente cálido. Era el 21 de agosto de 1741. El cielo, como de metal fundido, se cernía opresivamente sobre la ciudad. Händel no se atrevió a salir hasta el oscurecer, para respirar un poco el aire del Green Park. Sentóse a descansar allí, en la impenetrable sombra de los árboles, donde nadie podía verle ni turturarle. Se sentía fatigado, sufría un cansancio que le pesaba como si fuera una enfermedad, pues no tenía ánimo ni para hablar, ni para escribir, ni para interpretar música, ni siquiera para pensar, para sentir, para vivir. ¿Para quién y para qué? Como un beodo había recorrido luego las calles del trayecto de vuelta a su casa, a lo largo de Pali Malí y St. James Street, dominado por un solo y absorbente pensamiento: el de dormir, dormir, no saber nada, sólo descansar, descansar, a ser posible para siempre. En la casa de Brook Street, todo el mundo se había acostado ya, subió las escaleras lentamente. ¡Ah, qué fatiga la suya, qué extenuación había producido en su ánimo la persecución a la que le habían sometido los hombres!, pensaba mientras ascendía peldaño a peldaño. Sus pasos hacían crujir la madera. Llegó por fin al primer piso y encendió el quinqué de su mesa; lo hizo maquinalmente, como lo hacía desde años atrás al ponerse a trabajar. En otra época, cada paseo le inspiraba alguna melodía, algún tema musical, que transcribía rápidamente al llegar a casa, para que el sueño no borrara de su mente el fruto de su inspiración. Pero ahora, al recordarlo, suspiró con profundo pesar. Ahora en cambio, la mesa estaba vacía, no había en ella papel pautado alguno. El molino de la fantasía había dejado de girar. Nada había que empezar, nada tenía que terminar. ¡Sí, la mesa se hallaba vacía! ¡Pero no, allí había algo! El músico se dio cuenta de que en un ángulo se veía un pequeño cuadro blanco…, como una hoja de papel. Händel se apoderó de ella inmediatamente, suponiendo que estaría escrita. Pero era un sobre. Lo abrió con apresuramiento y se encontró con una carta de Jennens, el poeta que había escrito el libreto de su –SAÚL—y de su –ISRAEL EN EGIPTO–.En ella le decía que le mandaba un nuevo poema y que esperaba que el gran genio de la música, el PHOENIX MUSICOE, daría calor a sus pobres palabras y las transportaría con sus alas por el éter de la inmortalidad…(texto sacado el libro. MOMENTOS ESTELARES DE LA HUMANIDAD; Stefan Zweig..) Después de tantos duros momentos y de casi perdida la ilusión y sin perder la esperanza, volvió a escribir otras grandes obras…)
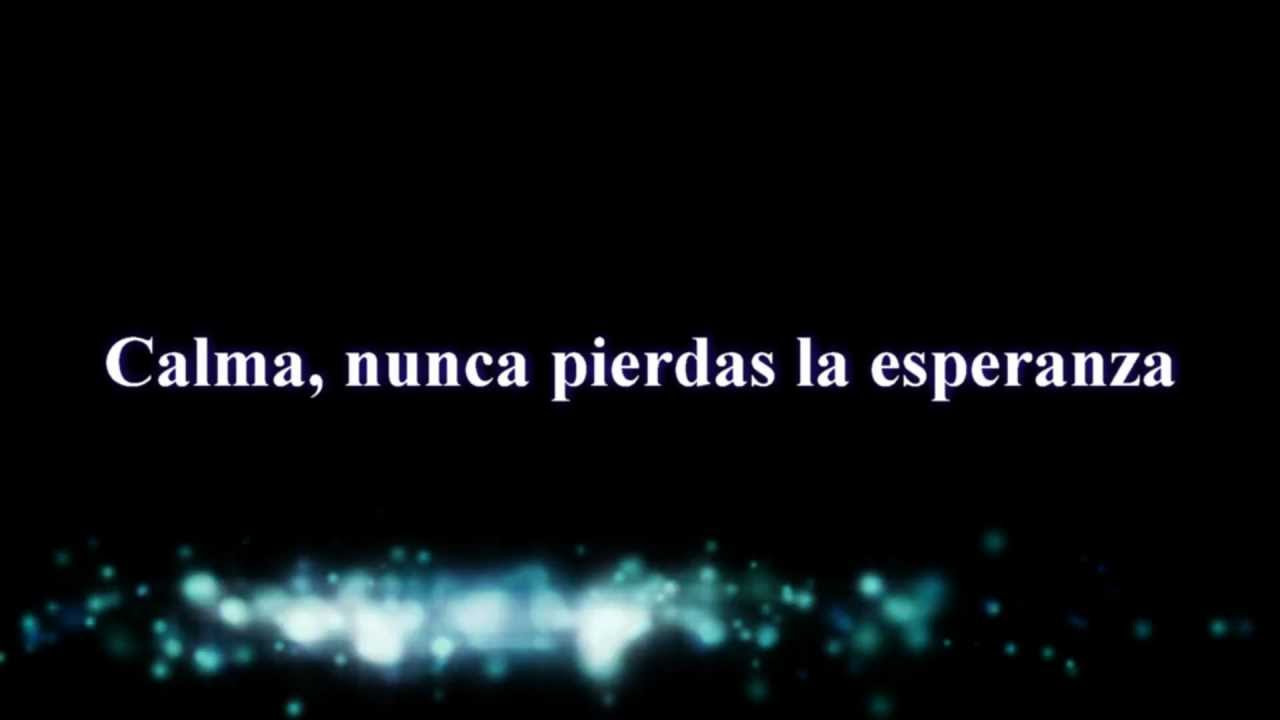
–